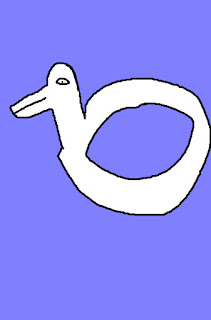Yo
leía a Villoro -uno de mis escritores mexicanos favoritos- en un tosco y
atestado tren polaco rumbo hacia alguna empresa ubicada en algún edificio
descascarillado de la finiquitada era soviética. Un viento gélido peinaba un
paisaje de color plomizo y nevado casi a perpetuidad. Él llevaba un gorro de
lana como roído por los ratones. En la mano derecha portaba un documento de
identidad que miraba fijamente desde que subió al tren. Se sentó en medio
del pasillo sin hacer demasiado esfuerzo en buscar mejor acomodo en cualquier
compartimiento de los muchos que se encontraban libres. Urszula –mi traductora-
y yo, nos entretuvimos, sin saber por qué ni para qué, intentando leer el
nombre que aparecía escrito en aquel carnet y no cesamos en nuestro empeño
hasta conseguirlo. Al rato, me fijé como su mano izquierda estiraba el pulgar y el meñique al máximo de su capacidad, tal vez de una manera
espasmódica e incontrolable. Hablaba solo. El tipo parecía un gran monologuista
en pleno entrenamiento antes de una actuación. Miraba continuamente a los
lados, con desconfianza, como si temiera la aparición repentina de alguien que
le acosara. Sus uñas estaban tan llenas de suciedad como las de un mecánico limpiando el carburador de un viejo Lada. En la mano derecha presentaba una herida
que tenía la apariencia de ser una
quemadura bastante reciente y no haber recibió, aún, ningún tipo de cura,
por lo que su aspecto era horrible.
Iba sin afeitar. Su barba canosa presentaba grandes zonas desprovistas de vello, lo que facilitaba entrever en su rostro una gran cicatriz.
Yo miraba hacia el pasillo con mi frente apoyada en el cristal y Urszula me miraba preocupada por la presencia del inquietante desconocido, quizás, quién sabe, temiendo de él cualquier reacción incontrolable y peligrosa. La traductora me dijo que creía que el documento que exhibía el tipo era la identificación de un hospital psiquiátrico de la ciudad de Poznan.
Continué con Villoro. En su relato, un tipo fue contratado por un excéntrico ricachón para que le leyera todas las tardes.
Iba sin afeitar. Su barba canosa presentaba grandes zonas desprovistas de vello, lo que facilitaba entrever en su rostro una gran cicatriz.
Yo miraba hacia el pasillo con mi frente apoyada en el cristal y Urszula me miraba preocupada por la presencia del inquietante desconocido, quizás, quién sabe, temiendo de él cualquier reacción incontrolable y peligrosa. La traductora me dijo que creía que el documento que exhibía el tipo era la identificación de un hospital psiquiátrico de la ciudad de Poznan.
Continué con Villoro. En su relato, un tipo fue contratado por un excéntrico ricachón para que le leyera todas las tardes.
No
sé qué me ocurre… pero cuando estoy en
Polonia me acuerdo de otros países, y, cuando estoy por ahí, por esos mundos de Dios, siento nostalgia de Polonia, de
sus rubias de ojos azules, y de su sopa de remolacha de color carmesí. Perdonen
por la divagación.
Como
les iba diciendo: ese tal Robert Jerzy, ya identificado por nuestro improvisado
servicio de inteligencia como un enfermo mental, se castigaba el hígado con una
petaca de vodka de la época de los zares. Conforme bebía, el tic de su mano
nerviosa se fue relajando, hasta el punto de cerrar la mano y apretarla como si
pretendiera estrujar algo, tal vez una mosca, o tal vez la tráquea de alguno de
sus odiosos cuidadores.
En
cada estación subía más y más gente. Todos le pasaban a Robert Jerzy por
encima. En principio, esto pareció no importarle demasiado, hasta que sin
querer, un chico, rapado y con botas militares, le pisó un pie y él
reacciono agarrándolo por un tobillo de manera brusca, mientras le lanzaba
exabruptos en polaco que Urszula no se molestó en traducir.
El chico respondió pegándole al enfermo una patada en la cara, como lo hiciera un delantero centro sobre un balón en el área pequeña con opciones de gol. Sobre la pared de formica, que separaba el pasillo de nuestro habitáculo, sentimos un golpe tremendo. Robert quedó medio aturdido, sin capacidad de reacción, mientras de su nariz comenzó a brotar una sangre muy roja, que destacaba enormemente sobre su tez blanquecina, caía zigzagueando entre su bigote, sus labios y su barba, y acababa depositándose sobre su sucio abrigo y su viejo pantalón.
El chico respondió pegándole al enfermo una patada en la cara, como lo hiciera un delantero centro sobre un balón en el área pequeña con opciones de gol. Sobre la pared de formica, que separaba el pasillo de nuestro habitáculo, sentimos un golpe tremendo. Robert quedó medio aturdido, sin capacidad de reacción, mientras de su nariz comenzó a brotar una sangre muy roja, que destacaba enormemente sobre su tez blanquecina, caía zigzagueando entre su bigote, sus labios y su barba, y acababa depositándose sobre su sucio abrigo y su viejo pantalón.
De
un bolsillo del abrigo saco un pañuelo, más sucio aún que su ropa, y se lo
llevó a la nariz para, de ese modo, intentar atajar la hemorragia. De nuevo,
como hipnotizado, se refugió en el vodka, de tal manera que, con una mano se
presionaba la nariz, y con la otra se empinaba la petaca, hasta que, al
parecer, esta dejó de ofrecer, por puro agotamiento, su contenido alcohólico.
Robert parecía más relajado. Guardó en el bolsillo interior de su abrigo la
petaca vacía y el documento del manicomio. Su mano díscola continuaba
fuertemente cerrada.
De
nuevo, el tren se paró en seco, y Robert tuvo que agarrarse como pudo para no
perder el equilibrio pese a estar sentado sobre el piso. Inesperadamente se
puso en pie y me clavó una mirada incisiva que de haber durado más, de la
décima de segundo que duró, hubiera conseguido que me orinase encima.
Repentinamente comenzó a correr por el pasillo. Al instante dos hombres
uniformados pasaron por delante de nosotros persiguiendo a la carrera al
trastornado, que, al salir por una de las puertas del vagón, cayó de bruces
sobre el resbaladizo suelo del andén.
No
se pudo levantar. Los dos gorilas se abalanzaron sobre él y lo agarraron como
si fuera un pelele.
Los
guardianes del calabozo se lo llevaron, arrastrándolo por los hombros, sobre un
suelo mojado por la nieve al derretirse. Al pasar frente a nuestra
ventana alzó su cabeza y nuevamente me clavó su mirada fría y despiadada
envuelta en sangre.
Hasta
Urszula sintió un escalofrío.
De
repente, sonó un fuerte pitido y el tren reanudo su marcha. Mi traductora, y yo,
nos mirábamos perplejos, sin decirnos nada, fríos como la fuerte nevada que
acababa de iniciarse. Me puse de pie, intentando dejar en mi maletín de trabajo
el libro de Villoro, cuando vi pararse en el pasillo a un hombrecillo que
apenas alcanzaba el metro y medio, que cargaba una maniquí sin brazos, cuya
única vestimenta estaba formada por un gorro de lana y una bufanda
blanca, roja, y verde, que destacaba enormemente sobre un cuerpo color
rosado. Un escalofrió me recorrió todo el cuerpo. Una reacción física que
nada tenía que ver con la nevada que estaba cayendo sobre aquellas nieves
eternas a más de quince grados bajo cero.
Agarré
mi ordenador portátil y lo conecté. Urszula me miraba con extrañeza sin decir
nada. Pasé mi dedo por la huella digital que da acceso a mi menú. Seleccioné
mis imágenes. Rebusqué entre cientos de carpetas de fotos hasta que encontré
una en la que se leía: Puebla-México- Marzo2006. Abrí la carpeta y no podía dar
crédito a lo que vi. Invité a Úrzula a corroborar mis pesquisas. No hizo falta
pronunciar palabra alguna. Ella miró aquella fotografía tomada en el Mercado de
los Sapos en Puebla y clavó la mirada en la maniquí mutilada que abrazaba el
diminuto personaje del pasillo.
-¿De verdad crees que es la misma, Pepe? -Me preguntó Urszula totalmente desconcertada.
- Si no es la misma que pare de nevar y salga el sol en este momento.
El tren volvió a parar media hora más tarde en una triste y fría estación de un pueblo, de nombre impronunciable, formado por una treintena de viejas casas de madera de chimeneas humeantes y tan sólo rodeado por unos pocos árboles deshojados y ennegrecidos.
-¿De verdad crees que es la misma, Pepe? -Me preguntó Urszula totalmente desconcertada.
- Si no es la misma que pare de nevar y salga el sol en este momento.
El tren volvió a parar media hora más tarde en una triste y fría estación de un pueblo, de nombre impronunciable, formado por una treintena de viejas casas de madera de chimeneas humeantes y tan sólo rodeado por unos pocos árboles deshojados y ennegrecidos.
El
tipo se bajo allí. Sus pasos se hundían al caminar sobre una nieve blanda y
sucia. Se alejaba caminando abrazado a su maniquí mexicana, que
inexplicablemente había cruzado medio mundo para llegar hasta ese gélido pueblo
a mitad de camino entre Polonia y Lituania. Al observarlo por la ventanilla
vimos como dos hombres con el mismo uniforme que los que se llevaron a Robert
Jerzy salieron de la estación y lo detuvieron. La muñeca quedó tirada en la
nieve como un despojo, al parecer, ella no les interesaba. El pitido del tren sonó hiriéndome como un
inesperado disparo y mi pulso se aceleró.
Estuve
pegado al cristal, apoyando mi frente en él, pese a la glaciar temperatura, sin
poder moverme. Limpié el vaho con la manga de mi suéter. El tren reanudó
lentamente su marcha. Aún alcancé a ver como una señora recogía a la Venus
de plástico que me había perseguido por medio mundo, mientras dos enormes
cuervos negros, que se habían acercado a curiosear alrededor de la maniquí,
emprendieron el vuelo emitiendo unos amargos y sonoros graznidos.
Intenté tomar una foto con la BlackBerry pero tan sólo alcance a fotografiar a un árbol congelado y a uno de esos exaltados pajarracos, el cual, debido a la premura, salió movido en la instantánea.
Ordené todas mis cosas y decidí dormir un poco antes de llegar a Kaunas. Ni que decir tiene que, mientras dormía, sólo soñé con paisajes blancos. La pesadilla se había producido estando despierto.
Intenté tomar una foto con la BlackBerry pero tan sólo alcance a fotografiar a un árbol congelado y a uno de esos exaltados pajarracos, el cual, debido a la premura, salió movido en la instantánea.
Ordené todas mis cosas y decidí dormir un poco antes de llegar a Kaunas. Ni que decir tiene que, mientras dormía, sólo soñé con paisajes blancos. La pesadilla se había producido estando despierto.
Al
avisarme Urszula de que estábamos llegando a nuestro destino, la nevada había
cesado y un tímido sol hizo su aparición, pese a que el termómetro digital de
esa estación marcaba 19 bajo cero.
A
la mañana siguiente, durante el desayuno, Urszula me comentó que había
escuchado en televisión que, días atrás, se habían escapado varios internos de
un hospital psiquiátrico. Al parecer, algunos de ellos ya habían sido
encontrados y llevados nuevamente a su centro de internamiento. Las autoridades
solicitaban la colaboración ciudadana para encontrar al resto de los fugados.
He
pensado qué, en el próximo viaje de trabajo por la zona, me tomaré algún día
libre para dar una vuelta por rastrillos y tiendas de antigüedades; quizás
ella, nuevamente, en algún oscuro y olvidado rincón, me estará esperando.