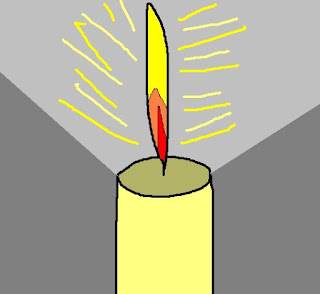Reparo, en mi lento caminar, en un edificio de corte vanguardista que me recuerda a una enorme colmena. Varsovia es la ciudad por la que hoy me ha tocado deambular. Por fortuna, aún no ha entrado el frío. El crepúsculo confiere al edificio que observo con inquietud, y que para mi posteridad fotografío, un aire un tanto nostálgico. Las luces de las viviendas proyectan hacia el exterior una luz ambarina, casi pálida, que acrecienta la sensación de desasosiego que ya de por sí trasmite. ¿O seré yo el único que lo percibe de ese modo?
Miro hacia el edificio, intentando leer en su fachada, como si de un libro abierto se tratara. ¿Cuántas historias habitarán tras cada uno de sus ventanales?
Artur, como buen anfitrión, me adentra con orgullo en su mundo varsoviano. Varsovia es suya tanto como él es de Varsovia. Y yo, en éste juego dialéctico de pertenencias, también me siento un poco de Varsovia, y de Artur, y sin pretenderlo, también de esas historias que habitan escondidas tras las ventanas y de las que ya, inequívocamente, formo parte.
El edificio que protagoniza ésta irreflexiva reflexión, representa a todos y a cada uno de los edificios que, absorto, contemplo durante mis viajes. Edificios que se atascan en mi memoria como exigiendo su protagonismo. Protagonismo como el que disfrutó este peculiar edificio el día en el que su arquitecto-dios lo imaginó, y volcó la idea sobre unos planos, para, posteriormente, enraizarse para siempre al suelo de ésta maravillosa ciudad, y ofrecer su cobijo a los sueños de todos sus ocupantes.
Más adelante, en un jardín maltratado por una adelantada ráfaga del otoño, unos viejos árboles yacen derribados. Cientos de años de verticalidad contemplando vida y muerte, nazis ocupantes, judíos huyendo del holocausto, y polacos resistentes, para acabar derribado por una inclemencia meteorológica. Sobrevivió, desde su altura, a bombardeos, incendios, a la cara más terrible del género humano, para sucumbir, inocentemente, ante una tormenta cuando ya el verano estaba por marcharse.
Tras el árbol caído, sobre una pared, alcanzo a ver una pintada en homenaje a los niños que lucharon en la resistencia polaca. A los niños de esa ignominiosa guerra, que son los niños inocentes de todas las guerras. Varsovia está salpicada de homenajes a sus muertos para proclamar a los cuatro vientos que, pese a todo, Varsovia sigue más viva que nunca.
En unas modernas instalaciones deportivas, los niños del Legia alimentan sus sueños futboleros sin percatarse del árbol caído, ni en los edificios que hablan silenciosos, y sin ya apenas reparar en los cientos de monolitos que, a pie de calle, homenajean a los que dieron su vida para que ellos puedan soñar con llegar a ser, algún día, como Lewandowski.
Los edificios, como Varsovia misma, siguen en pie, entremezclados, para cobijar vidas, desafiar a las adversidades, y acaparar nuestras miradas. De antes de la guerra quedan pocos, muy pocos. De la sórdida época comunista, muchos. De nueva construcción, cada vez más.
La improvisada caminata nos acerca a la biblioteca pública Dzielnicy Sródmiescie, en cuyos locales, un grupo de personas se han congregado para cantar sin más pretensiones que compartir sus voces. Unir sus voces en un cántico a favor de la comunicación real en una era, mal llamada de la comunicación, en la que, paradójicamente, se está generando más incomunicación y aislamiento social que en toda la historia de la humanidad. Tal vez, bajo el pretexto de cantar, pretendan compartir momentos de convivencia con gente de su entorno que desconocen, que habitan en otras colmenas de cemento que hay junto a la suya, que también proyectan al exterior luces ambarinas, casi pálidas, y, de esa forma, acercarse a las historias que guardan celosamente en su interior.
Avanzamos, Artur y yo, mientras la luz intenta evadirse de nuestra presencia. El vigilante del Parque Lazienki, desde la penumbra en la que se guarece, estudia metódicamente la sombra recortada de nuestras siluetas. Un grupo de jóvenes, chicos y chicas, corren, entre la oscuridad, huyendo tanto de los peligros del sedentarismo como atraídos por la fiebre del running.
Los restaurante, bulliciosos, acogen en su cálido seno el beneficio del crecimiento económico de un país que duda entre la integración europea y la endogamia ultraconservadora.
Me tienen que disculpar, pero, en todos mis viajes, últimamente siempre acabo atascado entre miles de preguntas sin respuesta.
Y da lo mismo que sea observando, ensimismado, la fachada de un edificio, o el comportamiento de un vagabundo pidiendo limosna en plena calle, o el de un viejo verde, en una quedada por internet, a las puertas del Palacio sobre el Agua de Varsovia para cazar Pokémon. Observo, y observo, intentando analizar, iluso de mí, toda la realidad de un país al que, con mejor o peor fortuna, acudo con la loable intención de vender mis tintes.
Por mucho que, allá adónde viajo, intento integrarme, nunca dejo de sentirme un simple turista meditabundo, más raro que un perro verde, o un nostálgico inmigrante a tiempo parcial. O quién sabe si las dos cosas.
Gracias, Artur, por acercarme un poco más a tu mundo.
Gracias, Artur, por acercarme un poco más a tu mundo.